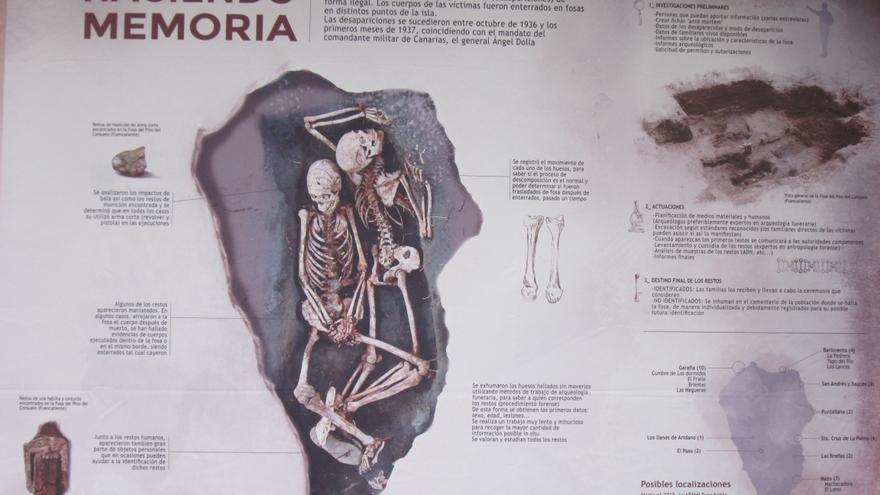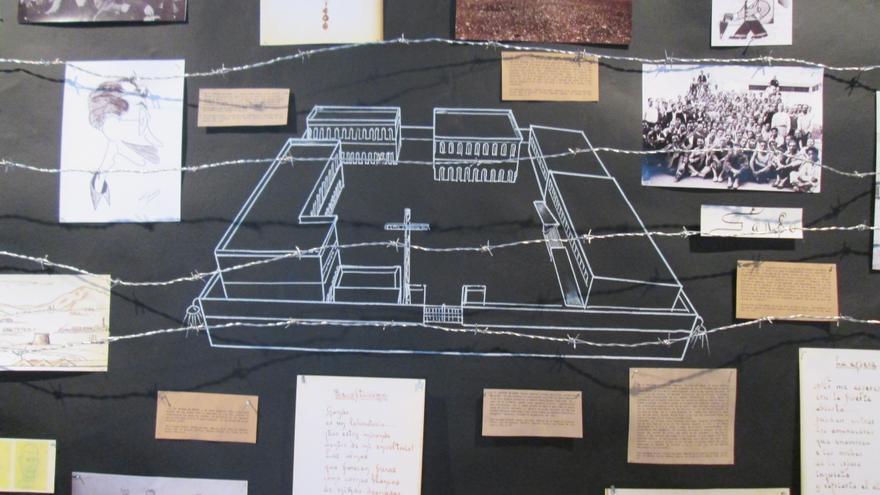Buen número de
españoles tras la guerra civil lograron refugiarse en Oran y con
posterioridad en la ciudad internacional de Tánger, Casablanca o
Rabat. El último libro del historiador Morro Casas sobre los campos de
concentración franceses en el norte de África contribuye a arrojar luz
sobre el aún poco conocido exilio republicano
Francisco Sánchez Montoya - Red Marruecos | Ceuta 04 de Diciembre de 2015
La primera
publicación de Jose Luis Morro, dentro de esta colección se centró en el
Campo de Vernet d’Àriège, sobre la tragedia vivida al final de la
Guerra Civil por miles de españoles que atravesaron la frontera hacia
Francia; su hacinamiento en playas y campos de concentración, el trato
vejatorio que recibieron por parte del gobierno francés, la huida a
países de acogida de algunos, la participación de otros en la II Guerra
Mundial, la muerte de muchos de forma despiadada. De este libro ya se
han realizado dos ediciones y en este momento se encuentra agotado. El
segundo libro, trata sobre el Campo de Gurs, también agotado en estos
momentos. Campos africanos. El exilio republicano en el norte de África,
hace mención a la salida de Max Aub del campo argelino de Djelfa y, su
posterior embarque en el puerto de Casablanca, el 10 de septiembre de
1942 en el vapor portugués Serpa Pinto rumbo a México, meses antes de
que se cerrase definitivamente el campo de concentración de Djelfa.
No obstante, Jose Luis Morro desarrolla la historia centrándose en el barco inglés Stanbrook,
que partió desde el puerto de Alicante hacia Orán. De hecho, en el
anexo reproduce una relación nominal de los pasajeros embarcados,
recopilada por el profesor Juan Bautista Vilar, en el que aparecen 2.620
pasajeros. El barco que hace 75 años sacó de España a miles de
refugiados. El puerto de Alicante fue escenario de la tragedia que se
vivió, cuando miles de republicanos llegaron desde todo el país con la
esperanza de escapar de la represión. Se encontraron sólo con este navío
mercante que sólo pudo salvar a unos cuantos miles, en los últimos días
de la guerra. El barco, con una capacidad para 800 personas, llegó a
cargar a casi 3.000 refugiados rumbo a Orán, al frente del buque estaba
el capitán Dickson.
Campos africanos. El exilio republicano en el norte de África, hace mención a la salida de Max Aub del campo argelino de Djelfa y, su posterior embarque en el puerto de Casablanca, el 10 de septiembre de 1942 en el vapor portugués Serpa Pinto rumbo a México, meses antes de que se cerrase definitivamente el campo de concentración de Djelfa
Este puerto al final de la contienda,
fue una tabla de salvación para cientos de republicanos, ya que caídos
los puertos de Cataluña, el de Alicante era el único que quedaba libre,
allí se reunieron unas 20.000 personas huyendo, entre las que había
familias, cargos públicos, campesinos, maestros, militares en derrota, a
quienes les habían prometido que habría barcos que les sacarían de
España. El destino de este éxodo fue Orán y su región: la Argelia
occidental limítrofe con Marruecos. Las cifras que recoge el historiador
Juan B. Vilar son las siguientes: 8.000 asilados en Argelia, a los que
se suman 4.000 en Túnez y 1.000 aproximadamente en Marruecos. Las
mujeres y los niños eran conducidos a centros de albergue mientras que
la gran masa de excombatientes y los varones en edad militar fueron
internados en campos de trabajo, de los que destacamos los argelinos de
Morand y Suzzoni, el oranés de Rélizane. Se crearon también campos de
castigo como el de Merijda y Djelfa.
De Orán a la fosa común de Ceuta
Miles de españoles se encontraban el 28
de marzo de 1939 en el puerto de Alicante, entre ellos tres jóvenes,
Antonio Reinares Metola, José Congost Plá y Ramón Valls Figuerola, ellos
aguardaban un barco que les permitiese abandonar España, camino del
exilio lo que realizaron en el buque Stanbrook, zarpando hacia
Orán (Argelia). Cinco años después estos tres alicantinos fueron
fusilados ante los muros de la fortaleza del Monte Hacho y enterrados en
la fosa común, a los pocos años sus cuerpos fueron trasladados a un
nicho.
Pudieron abandonar Argelia, tras muchas
penurias, y establecerse en el Marruecos francés, concretamente en
Casablanca, donde organizan una resistencia al régimen, con la creación
de la denominada Unión Nacional Antifascista (U.N.A.). Estudian la
posibilidad de establecerse en Tánger, como cabeza de lanzadera. El 10
de agosto de 1941 se desplaza a la ciudad internacional José Congost.
Realizó el viaje en ferrocarril, escondido en un cajón y protegido por
el jefe de estación. Comienzan a recibir desde Casablanca el boletín
Reconquista de España, que lo adaptarían con el nombre de Liberación de
España, escrito a máquina, y lo reparten por la ciudad.
Como el trabajo de captación va en
aumento, el recién llegado José Congost requiere nuevamente de
Casablanca el envío de otro delegado más y a los pocos meses llegó por
el mismo conducto Antonio Réinales Metola, este tiene en sus planes
inmediatos el trabajo de reorganizar las Juventudes Socialistas
Unificadas. Al cabo de algunos meses formó un comité, integrado por
Amalia Guerrero, Sebastián Mesa, León Azulay, Jacob Cuby y Rubén Bengio.
Pudieron abandonar Argelia, tras muchas penurias, y establecerse en el Marruecos francés, concretamente en Casablanca, donde organizan una resistencia al régimen, con la creación de la denominada Unión Nacional Antifascista. Estudian la posibilidad de establecerse en Tánger, como cabeza de lanzadera
En septiembre de 1941 se envían dos
nuevos dirigentes desde Casablanca, Adelo Aguado Hidalgo y Ramón Valls
Figuerola; éstos asumen mayores y más amplias atribuciones y, sobre
todo, el propósito de abrirse camino hacia Ceuta, entrevistándose con
Demetrio Valentín, quien sirve de enlace para hablar con Pedro
Rodríguez, dirigente socialista, quien hacía pocos meses había salido
del Hacho. También asistieron el secretario político del PSOE Juan
Traverso, y los cenetistas Agustín Álvarez y López Infante.
Debido a los nuevos proyectos deciden
que el dirigente recién llegado desde Casablanca, Adelo Aguado, viaje a
Madrid para mantener algunas reuniones y obtener más información. Pero
fue detenido y llevado a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta
del Sol, y tras duros interrogatorios se le acusó de “atentar contra la
seguridad del Estado y fomentar la organización de partidos políticos”.
Tras un consejo de guerra sumarísimo, fue ejecutado a garrote vil el 28
de mayo de 1942 en Madrid. La detención de Adelo Aguado origina que
las autoridades franquistas comiencen a encarcelar a los demás miembros
que se encontraban en Ceuta y Tánger. En total son noventa y un
detenidos. Todos son enviados a Ceuta, los hombres a la fortaleza del
Hacho y las mujeres a la prisión del Sarchal. Se celebró el consejo en
el cuartel de Sanidad, habilitándose una gran sala especial, comenzando
el 9 de marzo de 1944. Después de siete días de vistas y declaraciones
se aprobaron las múltiples condenas, destacando las penas de muerte a
los alicantinos, José Congost Plá, Antonio Reinares Metola y Ramón
Valls Figuerola, acusándoles de un delito contra la seguridad del
Estado.
El 18 de agosto de 1944, a la siete de
la mañana, fueron fusilados los tres jóvenes alicantinos. Un camión
militar transportó sus cuerpos al cementerio, siendo enterrados en la
fosa común. Pero, cinco años después, el 15 de noviembre de 1949, José
Guerrero Garrido abonó el traslado de los restos de estos tres
republicanos desde a un nicho. Como detalle significativo, en la lapida
donde se tallaron sus nombres, se dibujó en grande y justo encima una
gran estrella de cinco puntas, símbolo de las Juventudes Socialistas
Unificadas, que todavía continúa en el cementerio de Ceuta. En torno al
exilio español en el Magreb existe un gran desconocimiento, a pesar de
los años transcurridos, esa aventura humana que vivió una parte del
exilio español en el norte de África: cárceles, campos de concentración,
compañías de trabajos forzados y represión. Cuando llegaron frente a
Orán, el puerto de la costa argelina, empezó un verdadero calvario. La
aventura de esta España peregrina no terminó oficialmente hasta que
iniciada la transición democrática en España, la nueva Constitución,
refrendada por una inmensa mayoría de españoles, puso fin a la realidad y
la dialéctica de las dos Españas, iniciándose un periodo de
reconciliación y de consenso democrático. La información sobre el exilio
republicano, ha sido notoriamente insuficiente en los medios de
comunicación de masas, de modo que la mayoría de la población,
especialmente los jóvenes, lo desconocen.
En torno al exilio español en el Magreb existe un gran desconocimiento, a pesar de los años transcurridos, esa aventura humana que vivió una parte del exilio español en el norte de África: cárceles, campos de concentración, compañías de trabajos forzados y represión. Cuando llegaron frente a Orán, el puerto de la costa argelina, empezó un verdadero calvario
El historiador José Luis Morro
En las décadas de los años ochenta este
prestigioso historiador estuvo en nuestra ciudad de Ceuta realizando el
servicio militar. Y desde entonces guarda con gran cariño aquella Ceuta
que lo acogió. Son numerosas sus conferencias y estudios sobre el
todavía desconocido exilio en el norte de África. La pasada semana
intervino en el Ateneo de Madrid, dentro del marco del 75º aniversario
del Exilio Republicano, Organizada por la Asociación de Descendientes
del Exilio español. Contando con Ludivina García, Bechir Yazidi,
profesor de la Universidad de Manoubade, Túnez, y especialista en el
exilio en el Norte de África. Victoria Fernández Díaz, investigadora, y
autora del libro: El Exilio de los marinos de la República, hija de
refugiado en el Norte de África. También son de destacar su trabajo
sobre Max Aub, en Guerra Civil, exilio y literatura; Anna Seghers y Max
Aub: dos destinos unidos por Gilberto Bosques; El exilio cultural de la
guerra civil (1936-1939). Max Aub, ¿un exilio diferente?; El exilio
literario español de 1939; Literatura y cultura del exilio español de
1939 en Francia, entre otros. Y sus últimos libros, Campo de Vernet
d’Àriège, Campo de Gurs y este último Campos africanos. El exilio
republicano en el norte de África.